Andrés L. Mateo
Cuando Toñito Zaglul se murió, yo no fui a ver su rostro de difunto en el ataúd, ni escribí una sola línea compadecida. Con la muerte arrastro una vieja disputa que tiene ya sus escaramuzas gloriosas, y sé que ese momento supremo del cadáver tendido que recibe la mirada final de sus amigos, es la trampa magnífica con la que ella construye el absoluto reinado del olvido.
Entonces prefería recordar su voz asmática que nos había ayudado a reconocernos a nosotros mismos, en medio de esa gigantesca movilidad social que se abrió en el país a partir de los años sesenta. Trujillo nos había desvinculado de las corrientes del pensamiento universal, y tras su caída, la oleada se inclinó hacia el descubrimiento de las ciencias sociales. Marxismo, social cristianismo, sociología y economía política, nutrieron las explicaciones de los fenómenos de masas que la interactuación social producía, y que el absoluto hegeliano del trujillismo copó hasta 1961.
Solo Toñito Zaglul se zambulló en las procelosas aguas de la dominicanidad. Mientras las ideologías simplificaban al máximo las contradicciones surgidas en la historia en movimiento de un país que recién estrenaba angelicalmente la palabra libertad, él nos pensaba, y tejía sus parábolas de fuego, cincelaba los rasgos distintivos de nuestro ser, como una mismidad problematizada por su particular aventura espiritual.
¿Qué había emergido, como línea caracterológica de la dominicanidad, de esa profunda decepción de la historia, sobre la que el hombre de los años sesenta edificaba su vivir, su aturdida y hasta absurda cotidianidad?
Se suele olvidar que el trujillismo, como todo poder absoluto, labró una caricatura benévola del dominicano, y que el fragor de las ideologías, empeñadas en destacar la lucha de clases, echó de lado la ardua tarea de reinventarnos para los signos desgarrantes de una nación de sobrevivientes. Sólo él ensayó una teoría, la célebre teoría del gancho, que hablaba de un ser esquivo, “chivo” como una guinea, que pregonaba el cúmulo de sus martirios sin cuento y la paranoia derivada de los treinta y un años de dictadura, como verdugones incurables de su vinculación con la historia. Y escribió, además, un libro sospechoso, Mis 500 locos, en el que cada lector estaba involucrado, puesto que con solo iniciar la lectura los 500 locos pasaban a ser 501, incluyendo a quien en ese momento leía.
¿Cuál es el género verdadero de este libro tan exitoso en nuestro país, que se lee como si fuera las memorias de un director de manicomio que describe abundantemente las características de las enfermedades mentales, y habla con amor de sus locos del alma?
Yo creo que durante muchos años hemos leído este libro sin profundizar adecuadamente en su estructura narrativa. Mis 500 locos es la narración alucinada de una estación de la vida de este país, en la que la razón como instrumental se quiebra, y sobreviene el absurdo de una situación en la que la Nación toda es un gigantesco manicomio. La realidad del manicomio es una metáfora perfecta que se desplaza en todo lo que Toñito Zaglul va contando, como un abanico de acontecimientos que pueblan la vida de encierro de los locos, pero que salta hacia fuera de las paredes del manicomio y elabora la conciencia necesaria de una condena, haciendo surgir de la propia desdicha la evidencia de que el régimen trujillista era la barbarie del instinto sobredeterminándolo todo.
El libro comienza con la llegada del Director, quien como Dante en El Infierno, se dispone a descender al centro mismo del suplicio más temido por el hombre y la mujer. El pequeño capítulo de “La llegada” es, sin embargo, antológico. Luego de una descripción que por momentos se detiene en los detalles, el “menordomo” le entrega al flamante director el informe más preciado del hospital.
–Señor Director –le dice– aquí está el censo de la mañana de hoy. Reporta 500 locos.
De esas quinientas vidas el autor nos relatará vicisitudes que tipifican sus martirologios personales, escogiendo algunas de ellas; pero la idealidad de un mundo atravesado por la locura será sólo un pretexto para juzgar a la sociedad en su conjunto. En realidad, desde el principio, son los “cuerdos” los que preocupan al personaje director:
“Desde los primeros momentos de mi llegada, dice en el segundo capítulo, comprendí que mi gran problema no iban a ser mis quinientos locos, sino mis veinte loqueros”.
¿No era acaso el país millones de locos maniatados por un loquero, o un loco oprimiendo a millones de cuerdos?
Ninguna de las numerosas historias que se entrecruzan en esta novela tendría sentido, si no se las arroja contra el telón de fondo de la historia inmediata. Los enfermeros con sus macanas son la expresión de la mano férrea que gobernaba el país. La trementina, el clerén y el bongó, más que esa expresión sintética de la personalidad atormentada de Julito González Herrera, era la apertura siniestra al totalitarismo que el mismo intelectual enloquecido había ayudado a construir. La aventura de los mellizos que se encuentran es el habla en imágenes del exilio del espíritu que el poder absoluto propicia. Y así las narraciones del venezolano, la de Pablito Mirabal, del loco que apostó al suicidio, la del día que los locos callaron, etcétera. Todo lo que se acopia en este texto de manera dispersa se unifica en el sentido de una historia ficcional, que tiene como hipermetáfora a Trujillo (super yo que flota como causal en todas las historias), y se hace novela.
Mientras otros lo velaban, yo me fui a mi casa a leerlo, sabiendo que ése que la muerte desfiguraba (¡perra maldita que todo lo transforma!) había escrito el libro Mis 500 locos como la más hermosa novela de la libertad de este pueblo, para restituirle la historia robada durante más de treinta años de tiranía. Y sabiendo que el mejor homenaje es leerlo, a él, lúcida inteligencia que nos pensó en medio del estruendo.
Andrés L. Mateo, Las palabras perdidas, editora Cole, Santo Domingo, 2000, p. 221-224.
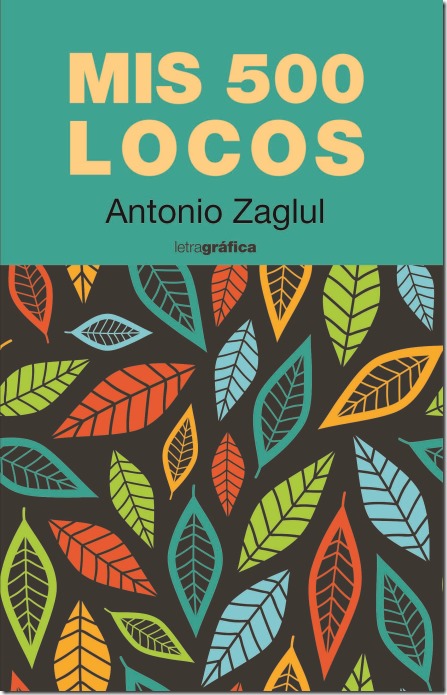
hola, la verdad no entendí nada de esto y tengo un trabo y no me dio las respuestas que esperaba.
ResponderEliminar